Por Alberto Hugo Saravalli
Sé que es largo. Que no tenemos tiempo para leer, pero hoy mi tía Tota, la más querida de entre todas mis tías, hubiera cumplido 104 años.
Hace 22 que se fue. Y éste es mi homenaje:
Ella usaba luto cuando yo nací. Poco tiempo antes, había muerto su hija menor de infarto. El hecho la deshizo y acabó arrastrando a toda la familia. Su autoridad decretó diez años de luto, para todos. Y fueron diez largos años sin alegría.
Nací cuando el duelo recién empezaba. Gracias a eso, no pude festejar cumpleaños. Cualquier fiesta era una herejía contra su dolor. Era su decreto como dueña de la familia. Sólo ella sufría; mater dolorosa autorizada a exigir hasta el sacrificio de un niño, inmolado en aras de ese sufrimiento asfixiante.
Ni siquiera su marido, padre de la difunta, podía participar. Ella lo excluyó del dolor, pero no del luto que cosía cintas negras alrededor de la manga de sus sacos, que teñía sus corbatas, que forró botones negros para sujetar con alfiler de gancho a sus camisas y que, a menudo, en días de verano, terminaban pinchando la carne del abuelo, apresurada por fijárselo del lado del corazón.
Ni con ella tuvo concesiones. Hasta sus aros de brillante, conseguidos como ama de leche de niños ricos, encerró y cegó en la seda negra de aquel luto embriagante. Ésa era mi abuela, la nona Berta, la madre de mi padre.
En realidad, su nombre había sido reducido: se llamaba Rigoberta, de pomposo origen germánico, que algún antecesor, admirador de los Habsburgo, impusiera a su madre y a su abuela.
Desde hacía mucho tiempo venían bautizándose así; pero, llegada a la Argentina, mi bisabuela (siempre las decisiones las tomaban las mujeres en esa familia) achicó el apelativo, le quitó ese “Rigo” que daba al nombre una severidad que sólo reservaba para ella, y resolvió que fuera Berta, a secas, aunque sonara a judío.
¿Y por qué ese “aunque” si el nacionalsocialismo todavía no había hecho su ingreso a la historia? Sencillamente porque la familia de mi abuela aborrecía al pueblo de Sión.
Mi abuela los odiaba, y criticaba en ellos aquello que en ella se permitía practicar, salvaguardada por su fe católica: no muy profunda, vista la forma en que se manejaba.
Hay que agradecer al movimiento migratorio (yo pondría el acento en el hambre), el hecho de que la familia de mi abuela estuviera viviendo en Argentina cuando estalló el nazismo, o su sucedáneo italiano, el fascismo, porque es muy probable (y no pongo “seguro”, porque soy misericordioso) que mi nona hubiese denunciado sin remordimientos a cuanto judío, homosexual o gitano conociese, entregándolo a los camisas negras, color que a ella le fascinaba.
Los negros hubieran quedado excluidos, sólo porque todavía los africanos no se habían subido a los frágiles botes para invadir (verbo que, sin dudas, utilizaría mi abuela) las promisorias tierras ítalas. Claro hecho de “yo puedo; ellos, no”, sin que la fe cristiana la salvase en esta ocasión.
La historia argentina de mi abuela comienza en un pueblito de Santa Fe, y tiene una prehistoria lejana como para recordarla. Cuando llegaron a este país, pobres como los cuises que terminaban estofados en su mesa, trató de encontrar cómo sobrevivir. Primero, pusieron sus esfuerzos en la fabricación de escobas, que las hijas vendían por el pueblo.
Pero, la situación de los clientes era parecida a la de ellos, como para distraer pesos en escobas. Tampoco eran muchos los habitantes, cosa que disminuía, casi a la nulidad, la venta.
Dejadas las escobas, los cuatro se dedicaron a una huerta y al gallinero. Volvieron las niñas a golpear las puertas y comenzó un período que sería exagerado llamar promisorio, pero que estaba un escalón más arriba de los cuises, dos más debajo del asado, diez en caída libre de la abundancia.
Del puerta a puerta se pasó a un kiosco, que el intendente del pueblo les dejó instalar en la plaza. Ahora pisaban el escalón del puchero. No que fuera a diario; pero, algunas semanas, en las que se alternaba con la polenta cocida en leche, si sobraba de la que la vaca daba y que vendían a los vecinos, el cocido de carne se servía dos veces en aquellas lejanas semanas.
Como buena piamontesa, y sin temor a que los prejuicios arruinen mi apreciación, Rigoberta tenía larga la mano de tomar y muy corta la otra.
Su bolsillo era seguro, no tanto como el colchón debajo del cual mi bisabuela depositaba los ahorros, ni tanto cuanto el hoyo cavado al lado de un ombú que estaba en el patio de tierra, donde los domingos a la tarde, cuando todos dormían, ella enterraba dentro de una lata, que se trajo de Génova, el producto de la semana.
El día que sacó a la luz los billetes, el olor a mufa no impidió que el señor que los recibió, a cambio de un local en la calle principal, los guardara en su bolsillo y los llevara al banco, antes de que la piamontesa se arrepintiera.
Cosa que terminó sucediendo poco tiempo después, cuando descubrieron que el tal, el mismo intendente del puestito en la plaza, escapó con los fondos comunales, acusado de estafas, de falsificación de escrituras, una de las cuales era la dada a mi bisabuela.
Volvieron los días de los cuises, de juntar y contar las monedas esperando el milagro de los billetes. No hubo milagro. Mi bisabuelo estiró la pata, para ser conciso y claro. Su mujer, puesta contra el muro del cuis día por medio, trató de ubicar a las huérfanas, que ya estaban en edad de merecer.
Mucha elección no había: los candidatos más prometedores emigraban a la ciudad. Los que quedaban, se volvían pretenciosos por falta de competencia.
Rigoberta aceptó su destino, en el que creía ciegamente, aun cuando tratara de forzarlo, y concedió, con los dientes apretados, la mano de su hija mayor: mi abuela Berta, al que terminó siendo mi abuelo, postulante que se ganaba la vida martillando herraduras.
A la otra hija, fea y antipática, más repelente que mi nona, se la encajó a un paisano de su tierra, muerto de hambre “pero honrado”, productor de escobas, al que convenció contándole antecedentes truchos de su segundogénita, a la que era imposible dar el título de benjamina, sin caer en el ridículo.
Mi tía abuela se llamaba Ludovica, nombre que seguía remitiéndonos a los Habsburgo, aunque ella fuera el antónimo de real. Y como la tradición no se rompe, so pena de perder la identidad, mi tía más querida lo heredó del esperpento, aunque esta vez viniera rebanado en Tota.
Sorpresa para todos fue el nacimiento del primer hijo de Berta. No sólo porque avino a cinco meses del casorio -sándwiches de salame y queso y vino tinto a discreción-, sino porque el bebé nació idéntico al dueño del negocio de ramos generales donde, antes de casarse, mi abuela había trabajado cuatro días, y despedida al quinto.
Nunca se supo el porqué. Entendido el licenciamiento, el niño aceptado por el herrero, pero no reconocido, llevó el apellido de la madre y llegó, a edad adulta, con el tabique roto en una de las peleas que, antes de abandonar por cansancio el pueblo, entabló con unos muchachotes que solían llamarlo “hijo de puta”.
No obstante el resbalón, mi abuelo no le hizo asco a la cama, y tuvieron varios hijos más. Era notorio que algunos tenían genética parecida al primero, pero nadie puso en duda la paternidad.
Analizado hoy, el hecho de que mi nono empinara el codo en el boliche, mandándose al hilo tres o cuatro potrillos, nombre de unos vasos de vidrio altos, llenos de vino tinto que raspaba “el cogote”, y que acabara tirándose a la marchanta, fundiendo la herrería y mudándose con la prole a la ciudad de Rosario, es una pregunta que quedará siempre pendiente, porque nunca pudo sonsacársele la verdad al pobre viejo, antes de que muriera por una arterosclerosis que lo mandó al tacho medio perdido, medio loco.
La muerte de mi abuelo fue la primera que presencié y marcó a fuego mi sentido precario de la vida. El deceso renovó el luto de la tía, que venía transcurriendo. No habían pasado los diez años impuestos por la nona Berta que, recalcitrante, puso el reloj en cero y estableció el comienzo de una nueva década.
Corría el año ’56.
Yo no había cumplido los ocho años todavía, y nunca había tenido fiesta de cumpleaños. Mi madre, rebelándose por primera vez, decidió no llevar luto.
Eso y unos cuantos encontronazos más, incrementaron la feroz convivencia entre ella, su cuñada y la suegra.
En mi noveno aniversario zafé: la insurrecta me lo festejó en la casa de sus padres. El hecho hizo que, al décimo, mi papá decidiera hacerlo en casa, protestara o no su madre.
No es que el agasajo terminara en una algarabía feroz, pero el hecho de invitar a algunos vecinitos ¡que me trajeron regalos!, los bonetitos de cartón multicolor y el chocolate caliente con torta, hicieron que la vida dejara de ser de color negro y que, de ahí en más, pudiéramos encender la radio, escuchar algún disco, y cantar si se nos daba la gana.
Agregado a eso, yo había tenido un hermanito más, con el que no me peleaba como lo hacía con el otro, y porque los dos más grandes estábamos contentos con el llegado.
Mi abuela, en cambio, jamás perdió la cara de culo. Le hizo la vida imposible a mi madre y aguijoneó a mi tía Vica contra ella; a mi padre lo puso contra la espada y la pared, como lo hubiera hecho una amante jodida; y sin que el trono le perteneciera, reinó en la casa que el hijo había comprado.
Mi nona fue el macho de la casa, con polleras y en silla de ruedas, porque después de la muerte de su hija había encastrado su dolor en las rodillas, que un buen día terminaron diciendo ¡basta!, y se negaron a seguir. Nunca quedó en claro si la dolencia, al menos al inicio, era para postrarla de esa manera.
Después, el tamaño de sus articulaciones, la inflamación que terminó adueñándose de las mismas, alejaron la insidiosa sospecha.
Y todos pagamos. El precio obligó a mi padre a retardar, más de lo saludable, el camino de una mudanza que resolviese esa nefasta cohabitación. Cuando logró tomar la decisión, fue en silencio, como los ladrones. Ese buen día nos subió al auto, incluso a la nona, y sin confesar el motivo, cruzó la ciudad y frenó frente a una casa, que era la que había comprado, ultimado sus detalles, y a la que nos mudamos el día siguiente, llevándonos sólo la ropa y el piano en el que yo estudiaba. El resto que había compuesto nuestra vida cotidiana, quedó anclado en la casona, junto a mi abuela y a mi tía Tota.
La nueva casa nos cambió la vida a todos, menos a mi madre, que nunca pudo despegarse del resentimiento que la roía.
“Esa vieja de miércoles es una tarántula, más mala que las arañas”, fue su lema, y lo machacó en nuestras mentes desde chiquitos, ahí quedó prendido en la memoria, sin que yo hiciera ningún esfuerzo racional para cambiarlo, tal vez por la pereza que me inspiraba el amor maternal.
No sé cómo hacen los demás para liberarse de un mandato de este tipo. Yo no lo supe hasta mucho después. Ni siquiera estoy seguro de haberlo entendido del todo. Lo que sí sé, es que el juicio de mi madre tuvo el mismo efecto que el de mi abuela con mi padre: me puso contra la espada y la pared. ¡No, peor! , porque ésa es una frase hecha, que no basta para describir el estado en que me tuvo.
Fue esa eterna indecisión en una isla sin amores seguros, todos sujetos o cercanos a la maldad de las arañas: como si las pobres fueran malas.
Es que esa inseguridad de no ser bien querido ni siquiera por los que dicen o debieran, te inunda el alma de mierda, te aleja del paraíso de los sentimientos, te sume en una soledad no querida, que asumí antes de que te pique una tarántula, que (¡vaya ironía!) es “más mala que las arañas”.
Y seguí sin entenderlo hasta que una noche de verano, en un diciembre de Buenos Aires, a donde escapé de mandatos familiares, sonó el teléfono. Era una hora infrecuente, aunque la bohemia de mi nueva vida incluía cualquier tipo de extravagancia; los actores se comunican como los vampiros: de noche.
La campanilla tintineó una vez, insistió una segunda, una tercera, sin rendirse. Me levanté de la cama pegajosa, y respondí.
Amanecía, cuando llegué a Rosario. Tenía rabia. No era un viaje querido; interrumpía mis remotas posibilidades de enganchar trabajo en algún espectáculo estival.
Un taxi me acercó hasta la vieja casona. El barrio parecía cambiado, quizás porque hacía mucho que no iba. Desde mi ida a la capital, hacía unos dos años, no lo había pisado.
La puerta estaba entreabierta, como debido durante los velorios. En el largo patio de la casa, apoyadas contra las paredes, había coronas. Las cruzadas cintas violetas decían “tus hijos”, “tus nietos”, “tus vecinos”, también había una muy grande de los socios de mi padre y otra de sus empleados.
Eran muchas. Olían mal, porque las flores se resisten a ser clavadas en un círculo de paja, a estar sedientas y muertas. Son las flores del mal, más malas que las calas.
Mi padre estaba enfrente de la habitación donde velaban a la nona.

Habían cubierto los muebles con sábanas y retirado los cuadros. Alguna vecina sollozaba en silencio. Me abracé a mi padre. Sentía pena por él; ninguna por la nona, que estaba tiesa y cerúlea, acostada entre mortajas de cajón de lujo.
La tía Vica lloraba, abrazada a su hermana. Mi tío, el del apellido materno, recién había llegado. Él tampoco vivía en Rosario. Estaban todos: los que la querían y los que por compromiso debían estar, aquellos que llenaban las tarjetitas de cinta negra estampada y puestas en pila al lado de un buzón plateado con forma de urna, en el que las introducían y que estaba al ingreso, esperándolos.
Eran los que avisaban su asistencia, para recibir después una tarjeta parecida, donde el deudo más cercano agradecía la deferencia.
En la cocina, mi madre preparaba café.
Recién nacida, la mañana se adentraba – la vida confirma el exterminio-, y consentía a las moscas cagar las flores en vías de extinción, y al olor a muerte rondar sin avergonzarse.
Tuve la loca fantasía de que la nuera (único parentesco que yo asumía entre ellas), sacando de su anillo de compromiso una pócima mortal, la había envenenado, ¿como lo harían las tarántulas, más malas que las arañas?
Me senté a tomar un café. No tenía lágrimas en mis ojos, ni en mi corazón. No las tenía, y pesaba tanto cuanto el legado materno. Ni en el viaje, recordando los cuentos que la nona nos leía: aquellos de la colección Billiken, mientras revolvía la comida, sentada en su silla de ruedas, y que ella compraba todas las semanas para reemplazar a la radio… ni siquiera aquellos momentos en que la adoraba, lograron despertar el llanto.
Miré a la tía Tota, envuelta en aquello que yo no podía hacer. ¿No quería? ¿No debía? ¿No podía? ¿De verdad que no podía? ¿Qué maldita araña me picaría si lo hacía?
Entonces, una revelación inesperada se trepó a mi memoria. Una zona oscura, callada hasta ese momento emergió. Y recordé. Reviví las noches en la cama de la tía, cuando repartía conmigo su barrita de chocolate y me contaba cuentos.
Y resucité ese cuento. Ese que me tenía en suspenso y me dejaba siempre dudando de su veracidad. Pero no de su verdad, sino de la que era un cuento.
La tía comenzó:
“Había una vez, una familia pobre, muy pobrecita, que vivía tan lejos, pero tan lejos, que para llegar a la Argentina había tardado un mes entero…”
— ¡¿Un mes entero?! —me maravillaba yo.
—Sí, decía ella.
“…y en ese mes, que pasaron adentro de un barco grande, muy pero muy grande, las dos nenitas de la familia lloraban porque le tenían miedo al agua, y porque el barco se movía de aquí para allá, de allá para aquí…”
Decía, mientras me empujaba y me atraía hacia ella, “igual que el barco, ¿ves?” – me decía.
Y yo:
— ¿Tanto se movía?
—No, mucho más –—aclaraba —. Pero si lo hago, te vas a caer de la cama, te vas a hacer un chichón, y voy a tener que cruzártelo con un cuchillo.
—Pero no voy a llorar —aseguraba yo —. No voy a llorar —me repetía, para convencerme de lo que no estaba tan seguro.
“…Y cuando terminaron las sacudidas, llegaron a Buenos Aires y se bajaron del barco. Nunca más nos vamos a subir a uno, le dijeron las hermanitas a sus padres.
¡Nunca más! Y dejaron de llorar, pero seguían asustadas porque la ciudad era muy grande, porque la gente no hablaba como ellas, porque las llevaron a un lugar donde había muchas camas y mucha gente que ellas no conocían; algunos hablaban igual, pero lo mismo las nenas tenían miedo. Después tomaron un tren…”
—Chucuchucuchucocho –—hacía yo.
—Sí – decía ella —, así hacía el tren; pero también tocaba pito: Piuí, piuí —silbaba la tía.
— ¿Y salía humo de la chimenea?
— ¡Claro! ¿Cómo no va a salir humo de la chimenea de un tren que anda?
—De los que están parados, también sale humo.
—Sí, también.
“… y llegaron al medio del campo. El papá tenía un amigo que los llevó en un carro. Las nenas se subieron contentas, porque ya habían andado muchas veces en carro. Y el señor los llevó muy lejos, tanto que el caballo estaba cansado y se sentó en el suelo, y cruzó las patas, y se prendió un toscano, como esos que fuma el nono…”
— ¿De verdad lo estás diciendo?
—Un poquito de verdad, y otro de mentirita.
Yo la miraba fijo a los ojos, para descubrir cuál era la verdad; cuál, la mentira. Entonces, ella proseguía:
“… y cuando el caballo terminó de fumarse el toscano, el amigo se fue con el carro y ellos se quedaron los cuatro solitos, debajo de un árbol. Hasta que llegó la noche y empezaron los ruidos raros, los gritos que pegan las lechuzas, los ladridos de los perros y el aullido de un lobo hambriento, primo hermano del que se comió a Caperucita. Otra vez las nenas se pusieron a llorar.
Tenían mucho más miedo que antes, pero muchísimo más. Entonces, la mamá abrazó a la más chiquita y el papá a la mayor que, ¿sabés cómo se llamaba?…”
—No —decía yo.
—Bertita, se llamaba, como la nona. Y la otra se llamaba como yo: Ludovica…
Yo la volvía a mirar fijo. Más fijo que antes.

“…Esa noche se quedaron dormidas, porque tenían mucho sueño. Al otro día, el papá se puso a hacer una casita con barro y paja, un ranchito, y la mamá les cocinó un poco de polenta que traía en una bolsa muy pesada. Cuando pasaron muchos días, el papi terminó la casita y no tuvieron que dormir más a la intemperie.
Pero, después se tuvo que ir a trabajar a un lugar que quedaba lejísimo. Y las dejó solas con la mamá. Decí que tenían dos gallinas que ponían huevitos todos los días, porque si no, no sé qué hubieran comido. También habían plantado en un quintita unas semillas que se habían traído de Italia, y que se transformaron en tomates, en lechugas y en zanahorias.
Pero igual, todo ese tiempo que estuvieron solitas, con la mamá, lloraban mucho, casi todos los días, porque extrañaban al papá, a las primitas que se habían quedado allá lejos, porque le tenían miedo a los bichos que gritaban de noche, a las víboras que las podían picar. A todo le tenían miedo…”
—Yo no le tengo. Sólo a la yarará que mató al Chicho en el campo, le tengo. Esa es una víbora muy mala. ¡Pobre Chicho! Menos mal que papi trajo otro perro, porque lo extrañaba mucho al Chicho yo.
— ¿Viste lo que se siente acá, cuando extrañás mucho a alguien? —, me decía ella, tocándome el lado del corazón—. ¿No es como si te doliera, como cuando tu mamá te pega con el cinto porque te portaste mal?
—No, el cinto duele más —decía yo, que no entendía los otros dolores —. Duele más.
“…A ellas les dolía igual. Hasta que se hicieron grandes y se fueron a vivir al pueblo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.”
— ¿Así termina? No me gusta. Inventate otro final, tía.
—No se puede, porque termina así.
—Pero las nenitas del cuento están tristes, y así no terminan los cuentos. En los cuentos, fueron felices y comieron perdices.
—En éste no; en éste comían cuises, y no fueron felices.
—Entonces no me gusta. No me lo contés nunca más.
El cuento, que había regresado sin que ella me lo hubiera vuelto a contar, comenzó a licuarse, se fue haciendo agua, ascendió a mis ojos y, recién entonces, lloré.
La nona seguía en su ataúd. La fuerza de una lágrima, me acababa de alzar del mío.
_
Alberto Hugo Saravalli ©
De mi libro inédito «Los parientes son los peores»
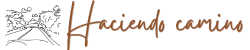



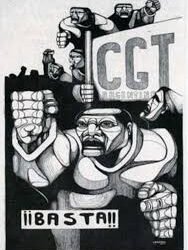

0 comentarios